Miércoles y Grazalema van unidas gracias a nuestro siempre querido y añorado Diego Martínez Salas.
Desde que hace más de un año empezara a publicar en SED VALIENTES los artículo que vieron la luz en su día gracias a "Raíces de Grazalema".
Hoy volvemos con Francisco Campuzano Mateos con sus recuerdos y añoranzas que tanto gustan a todos pues les recuerdan ese ayer que a fuerza de traerlo a la memoria y revivirlo nunca muere.
Sirva este nuevo artículo como mi homenaje póstumo a la memoria de Diego. Sirva este artículo como mi gratitud a su valioso equipo de colaboradores y amigos que hicieron posible tan indispensable sitio web.
Sirva este nuevo artículo como homenaje lleno de cariño hacia su viuda, hijos, madre, familia, amigos así como al querido Pueblo de Grazalema y todos los grazalemeños.
Recibid todos un abrazo con sabor a eternidad,
Jesús Rodríguez Arias
raicesdegrazalema.wordpress.com
Publicado por Grazalema
.
Francisco Campuzano Mateos
Granada, Junio de 2015
.
Como mi hijo Paco sabe de mi interés, como buen grazalemeño, por todo cuanto tenga relación con mi Pueblo, en la última visita que nos hizo a Granada, con motivo de la Feria de Sevilla, me trajo las colaboraciones: “Benito el pastor, y sus perros”, de Gabriel Naranjo Carrasco; “Recuerdos de la calle de Las Piedras”, de Cándido Gutiérrez Nieto; “Don Guillermo, y el Centro Parroquial de la Juventud”, del mismo Gabriel; y “De los primitivos caminos de Grazalema al primer accidente de tráfico”, de Luis Ruiz Navarro, y Diego Martínez Salas.
Quiero por tanto, en primer lugar, dejar constancia, significativamente, de mi agradecimiento, tanto a mi hijo corno a los autores de estos trabajos literarios.
Pero como con la lectura de estos veintitrés folios, cosa que he hecho con fruitivo interés, ha sido tal el cúmulo de recuerdos y añoranzas que acudió a mi mente, que no he podido resistir la tentación de plasmarlos en estos otros, que a continuación escribo.
Si bien porque figuren con cierta unidad, lo haré, dentro de lo posible, de forma que se refieran a cada uno de los títulos que encabezan cada trabajo.
Pero antes, al pensar en mis ochenta y dos años largos, me he acordado de lo que me decía Don Claudio, cuando le cedía el paso al entrar en el Casino: Este, Paco, es el triste privilegio de los años.
Porque este mismo privilegio de mi edad, es el que me ha permitido, tras la lectura de los referidos folios, fundir tantas escenas de mi larga vida.
De Benito, al que durante mucho tiempo traté diariamente, puedo corroborar que era un buen hombre, aunque de no muchas palabras.
.
Como prueba de ello puedo referir lo que le oí a mi cuñado Rodrigo.
Estando él de Juez de Paz, asistió Benito como testigo, a un juicio; y pudo comprobar que mi amigo, tal vez por no mostrar su inclinación a ninguna de las partes, a cuantas preguntas se le hicieron invariablemente respondió: Benito, no sabe nada.
Un buen hombre y mejor amigo mío.
¿Y cómo no recordar a su perro El Moro?
Si ambos en cierto modo, durante algún tiempo, formaron parte de mi vida.
Entonces vivía yo, con mi madre y mis hermanos Rafael y Fernando, en la calle de Las Piedras, en el número 18, que por entonces llamaban del Generalísimo.
Estaba esa casa casi enfrente de La Bodega de Paco EL Castro, a la que también se conocía por La Casa Amarilla.
En la mía, delante de la ventana de la primera habitación a la izquierda, me ponía yo a estudiar.
Bastaba que viera al Moro, sentado sobre sus patas traseras, en el escalón de La Bodega, para advertirme que ya había llegado Benito, y había pedido su medio cuartillo de vino blanco.
.
Enseguida yo daba de mano y allí me dirigía, para charlar con él un rato, y con cuantos ocupaban la habitación que estaba frente al despacho de vino.
En la que había un velador, en el rincón de la derecha; una mesa más grande, redonda en el centro; y otra más, grande y alargada, adosada a la pared de la izquierda.
Los clientes de entonces, que acudíamos a diario a sentarnos en esas mesas, por regla general, éramos los mismos.
Así, El Abuelito ponía su medio cuartillo sobre la mesita pequeña; en el extremo, más próximo a la salida, de la mesa alargada, se ponía Pepe Castro García; y el opuesto lo ocupaba Juanito Lelé; porque el lateral que no estaba pegado a pared, quedaba libre de clientes, para dejar paso a los que iban al despacho a buscar el relleno de sus envases o salir al patio para evacuar.
Mi amigo Benito acostumbraba a colocarse en el centra de la mesa redonda, justo en frente del despacho; y a menudo a los lados izquierdo y derecho acostumbrábamos a situarnos José El Palmero y yo.
El Abuelito, por sistema, cuando el Valero daba el último pregón, con la bajada de precios del pescado, se salía a la puerta de la Bodega con una bolsa en la mano.
Y sobre el escalón, aguardaba unos minutos, para ver si la gente acudía o no a la bajada de precio, junto al Moro.
.
Y si el reclamo no hacía el efecto apetecido por el pescadero (q.e.p.d.), calculando que ya José estaría deseando tomarse una cerveza en Casa Lara, o unos vasos de vino en la de Pepillo Castro, se acercaba al puesto; y después de hacerle ver que ya no acudía nadie a comprar pescado, y que era una pena que tuviera que tirarlo, sacaba su bolsa y le proponía quedarse con lo que le quedaba por diez reales.
Y como todas sus premisas eran ciertas, José acababa cada día aceptando su propuesta.
Recogía entonces la mercancía, y muy despacio, como meditando sobre la buena compra que había hecho, regresaba a la Bodega.
Y cuando entraba de nuevo, portando su rancho embolsado siempre le seguían, como es lógico, al olor del pescado, varios gatos; lo que daba lugar a que la reunión se animara.
Porque siempre, al pretender dejar la bolsa en el pretil de la ventana, había alguno que le echaba en cara que hiciera tal cosa, así como que todos los días atrajera con ello a los gatos; mientras otro le exigía que sacara la bolsa al patio y la colgara de una rama de la higuera.
Y hasta algún otro, aun reconociendo su derecho a comprar el pescado, aprovechando la bicoca le decía que, después de hacerlo, lo que tenía que hacer era llevárselo a su casa, en vez de venirse a beber vino a la Bodega, acompañado de los gatos que nos molestaban con sus maullidos.
Aquello le afectaba mucho al Abuelito, hasta el punto de que a veces se le saltaban las lágrimas; quizás, pienso ahora, que tal vez de cocodrilo.
Sin embargo no había más que decirle ¡no llores! para que al punto gimoteara sin consuelo.
Aunque no es menos cierto que cuando un alma caritativa le invitaba a otro medio cuartillo, cesaba el llanto y sonreía agradecido.
Hasta el punto de que, cuando eran más de dos las raciones de “consuelo”, se animaba tanto que más de una vez nos cantó y bailó “El Herrero de Carmona”.
Cuya letra hablaba de que tan bien pegaba el hierro este hombre, que de la fragua hasta los perros salían “engangados”.
No obstante El Abuelito siguió siempre comprando el pescado por el mismo sistema de rebaja.
.
.
Y con respecto al Moro he de reconocer que era un perro serio y por supuesto cumplidor de su cometido; tanto que admitía compartir el escalón de La Bodega sin rechistar, mientras nosotros dentro, nos metíamos con el Abuelito.
Aunque con respecto a su pelaje rizado como el de todos, más o menos, los turcos, y blanco y negro, lo tenía tan mezclado que más bien, en capa de toro, sería cárdeno; por las muchas veces que lo vi esperando a su amo.
Desconocía la anécdota del otro perro suyo que, desde Las Lajas, subió el mechero de su amo hasta la puerta del Casino.
Pero sin embargo tengo constancia, tal vez de aquellos tiempos, de aquella otra según la cual Andrés El Charo, mi vecino de la Ribera, le ganó a Manolito Briole, por permanecer una hora callado, una fanega de trigo.
Sin embargo tuvo la suerte de que José Castro García, le regalara un expositor, que tenía arrumbado en su carpintería, con dos ruedas de bicicleta que arregló, y con él Antonio se buscó la vida, vendiéndole a los niños dulces, caramelos, regaliz y arropías; largas y retorcías.
Al leer “Recuerdos de la Calle de las Piedras” y a las personas que relaciona Cándido Gutiérrez, se me vinieron a la cabeza otras; aunque remontándome en el tiempo.
.
Como aquella Carmelita la loca, que vivió en lo que luego fue corral de Sebastián Vázquez.
Y que cuando le daban, lo que nosotros llamábamos ataques, se asomaba a su ventana, por la que se veía un hermoso limonero, para expresar en voz alta todo aquello que se le ocurría; como “Isabelita Guerrero pelona, yo con pelo”, que repetía.
Y allí, a la esquina de la callejilla de Anita Ramos, acudíamos entre otros, mi hermana Mª del Carmen y algunas de sus amigas, Pepe Casas y yo, a escuchar sus peroratas.
Más para abajo, en la pared de enfrente Vivía señó Pepe Elías que tenía muchos pajarillos enjaulados como reclamos para su cacerías.
Lo que me lleva a referirme a mi primera cacería de éstos con liria.
A ella me acompañó mi condiscípulo y amigo Manolo Virués.
Después de proveernos de la liria de mi hermano Gabriel, y cortar las varetas de los almendros del Tajo, me tocó a mí gestionar lo de los reclamos.
Primero fui a casa de Las Correítas, que según tía y sobrina tenían un chamariz que cantaba mucho; y todas las mañanas al amanecer rezaba el “Bendito”.
Y luego fui a pedirle a señó Pepe Elías un jilguero de los muchos que tenía.
Para seguidamente buscarnos un arbolete de espino majoleto seco.
Con todos esos preparos, al alba, como cuando Don Quijote salió de la venta, nos dirigimos al Tinte; y allí, sobre una pared semiderruída, colocamos el arbolete, envaretamos y pusimos las dos jaulas con los reclamos.
Pero bien porque el chamariz de Dña. Dolores y Dña. Joaquina hubiera cantado ya el Bendito, y el jilguero no fuera el mejor de Pepe Elías, lo cierto es que ni un tontito siquiera vino a posarse en alguna de las varetas, ya que ninguno de los dos abrió el pico.
.
.
La foto de la tienda y bar de Juan Lara sin duda me impactó, ya que tantas horas pasé en él, trayéndome muchos recuerdos, aunque por supuesto, más recientes. Por no cansar, me referiré tan solo a dos anécdotas que allí tuvieron lugar.
Casa Lara fue, durante muchos años, centro de reunión de numerosos cazadores, todos ellos amigos y compañeros míos de tertulia y cacerías.
Por eso, ahora que me siento tan sólo, permitidme que tenga para ellos un emocionado recuerdo relacionándolos seguidamente.
Como Andrés Chacón, El Hormiga, mi hermano Manolo, Juan Lara, Sebastián Vázquez, mi hermano Rafael, Frasquirri, Joselillo el de la acordeón, José el del Dornajo, Jacinto, El Polín y el Jalifa; sin olvidar al Mechilla, que buena guerra que allí nos daba.
Aunque al mismo tiempo dé gracias a Dios por permitirme aún hoy, contar algo de lo que en Casa Lara sucedió y en lo que algunos de ellos intervinieron.
Empezaré por relatar una nota de humor, al que por naturaleza soy aficionado.
.
Extrañado una noche de no verle plomeadas las orejas a varios conejos que había matado Andrés Chacón, me explicó que el motivo era porque él tiraba con plomo del diez lo mismo a los conejos que a las perdices.
Como quiera que aquello no me convenció, al final me aclaró la cosa, reconociendo con guasa que él tanto los conejos como las perdices los compraba a diez duros.
Otra noche, estando en el bar algunos de los mencionados, entró el Jalifa y colgó de una silla, no sé si una talega o un saquillo, con una jineta viva caída en un cepo, y que mi hermano Fernando le había encargado, no sé si para acabar con los conejos de El Tinte.
Como media hora después llegó Frasquirri, interesando saber qué contenía aquello que colgaba de la silla; y el Jali le contestó que una jineta.
Pero como éste era algo mentirosillo, la réplica de Frasco, fue en cierto modo lógica: ¡Sí hombre una jineta metida en un saco!.
Y porque él debía ser bastante curioso, para salir de dudas lo descolgó de la silla, y se dispuso a ver lo que aquello contenía.
Tan rápidamente lo hizo, que no le dio tiempo a oír que el Jalifa le dijo: ¡No la abras que está viva!.
Aquel animal, al ver aquello abierto, con la velocidad del rayo, saltó como impulsado por un resorte, y se vino a colocar sobre una de las estanterías donde Juan Lara tenía puestas las botellas de coñac, anís y otros licores, mientras exclamaba: ¡Me vas a buscar una ruina!
Menos mal que de allí, con la misma rapidez y prodigioso salto, se pasó a uno de los casilleros de la tienda, que tenía las cajas de té y manzanilla, sin que ninguna de las botellas cayera al suelo.
Pasados esos minutos de sobresalto, entre Frasquirri y Jalifa, mejores conocedores de estos animales, aunque se les escapó varias veces, volvieron a meter la jineta a donde vino.
Pero aquella noche los allí presentes pudimos contemplar algo único; a Juan Lara alterado como nunca, correr a una velocidad endiablada hacia la puerta de la Plaza. Y Frasquirri me lo comentó infinidad de veces.
La otra anécdota es de índole muy distinta.
Después de haber echado la mañana de cacería estábamos en Casa Lara reunidos comentando los aciertos y “ganchás” que nos habían sucedido, mientras tomábamos cerveza y algunas copas de vino de aquel Jerez tan bueno, de Agustín Blázquez, llamado Solera Elegante, cuando en la conversación surgió el tema de las supersticiones, a las que son dados los cazadores.
Cada uno expuso las que tenía; y así salieron a relucir el gato negro, el tuerto, el cojo, las bichas, el pasar por debajo de una escalera, el dar un puntapié a una lata, el romper un espejo o dejar abierta unas tijeras.
Sin embargo Jacinto, fiel a la doctrina de la Iglesia, trató de convencernos a todos de que todo eso no eran sino pamplinas en las que no había que creer.
.
Pero pasado un rato, mira por donde, justo en el momento que Frasquirri observaba en su mano, un cartucho de Joselillo el del acordeón, salió Jacinto impetuoso preguntando: ¿Qué estáis cambiando cartuchos? Pues que sepáis que mañana no matáis nada, ninguno de los dos.
A Don Guillermo el Cura, por estar yo entonces la mayor parte del tiempo fuera de Grazalema, no lo traté mucho. Pero subscribo cuantas cosas buenas de él se dicen en el capítulo que le dedica Gabriel Naranjo.
Me satisface conocer que muchos de los matrimonios que ahora tienen más o menos su edad, y que se casaron entre los años cincuenta y sesenta en Grazalema, se lo deben al Club de D. Guillermo.
Y cómo no, corroboro como exacto y muy ajustado a la realidad, el que en la segunda mitad del siglo XX, a lo que añado, y por supuesto con anterioridad, el hombre que le “hablaba” a una mocita, para charlar con ella de noche, tenía que permanecer en la calle, mientras la novia, por dentro de la ventana estaba en su casa.
Apropósito de lo cual no me resisto a contar algo que le ocurrió a una pareja que estaban en esas circunstancias. Era lo que se llamaba “pelar la pava”.
Así estaban una noche unos novios y pasaba el tiempo y pasaba, mientras la futura suegra dormitaba cerca del brasero.
Hasta que, cerca de las tres de la madrugada, la despertó el canto de un gallo.
Al oírlo el novio dijo: ¡Mudanza de tiempo! Pero la madre de la novia replicó:
¡Mudanza de leche; que son las tres de la mañana y hay que irse a la cama!
Por cierto que en el pie de la foto en que aparece Don Guillermo con Juanito Vílchez y El Cueto, por error le llaman D. Gregorio.
Cuando se llega a mi edad, suele suceder que se olvide uno de inyectarse la insulina alguna vez, o de tomarse la pastilla del Sintrom; pero sin embargo recuerda con claridad meridiana, aquellas cosas que vivió de pequeño.
Por eso quizás, como ejemplo de lo que digo, se me ocurra en estos momentos contar la forma en que se hacía el chocolate en casa de Andrés Guerrero, también conocido como Andrés Elías.
Tenía este hombre el obrador contiguo a su casa; en la que hoy es la de Antonio Jarillo.
Allí me pasaba yo las horas muertas viendo cómo el’ mudo que tenía trabajando, elaboraba la pasta que luego pasaba a formar las tabletas de aquel chocolate que tanto me gustaba.
Había un pozuelo vertical y alto, en el que mezclaba, en las debidas proporciones, el cacao y el azúcar; y no sé si algo más que le aportara su sabor a la mezcla.
Luego con un porro largo, mediante numerosos y continuos golpes, que duraban mucho tiempo, majaba la combinación.
De ahí sacaba la pasta, mediante un cazo de rabo muy largo, que iba depositando sobre una piedra lisa, ligeramente inclinada, debajo de la cual había unas brasas.
Este calor, junto al deslizamiento de un rollizo, que con las dos manos pasaba repetidamente sobre la piedra, hacía la pasta más ligera, que gracias a la inclinación, caía a un recipiente situado al final de la piedra.
Después de tan laboriosa preparación me imagino, porque eso nunca lo vi, agotada la pasta del pozuelo, Andrés procedería, con adecuados moldes, a dar forma a las tabletas.
Yo que tuve ocasión de comerlo repetidas veces, pude notar que el cacao estaba bien compactado, mientras que las partículas de azúcar había que masticarlas, lo que me encantaba.
Lo mismo que no puedo resistir la tentación, quizás como prueba de lo mucho que, desde chico, me han gustado las mujeres, de contar mi primer beso a una de ellas.
.
Estaba yo entonces en casa de Las Correítas; cada niño y niña sentados en su sillita.
Me había tocado al lado Manolo Virués; y un poco más allá, en el círculo que formábamos, estaba una chiquilla que me gustaba tanto, que le confesé a mi amigo que, cuanto tuviera ocasión, le daría un beso.
Y llegó ésta una mañana, en la que Dña. Joaquina volvió de comprar el pescado, y Dña. Dolores y ella fueron a la cocina a ver cómo estaban las sardinas.
Rápidamente me levanté de mi silla, me aproximé a la niña, y estampé un beso en su sonrosada mejilla.
Pero más pronto regresaron tía y sobrina, que me sorprendieron en ese momento; y la más vieja le dijo a la otra: ¿No te lo dije Joaquina? ¡Un sinvergüenza es lo que es éste!
Al oír esto, salí corriendo, sin siquiera cerrar la puerta, y por el Solar, llegué hasta la Venta de los Alamillos, pensando en lo que me haría mi padre, que posiblemente echara mano de la correa.
Y allí, sentado en un poyo de mampostería que corría a ambos lados de la puerta, traté de borrar de mi mente tales pensamientos, hasta que apareció un hombre que de Los Terrajos traía dos burros con los serones cargados de melones, y montado en uno de ellos me llevó hasta el Pueblo.
La verdad que no recuerdo que mi padre me dijera nada, y mucho menos me pegó con la correa, tal vez porque le alegrara saber que su hijo no le iba a salir raro.
De lo que no me olvido fue de que no volví por Las Correítas, seguramente por no querer en su casa a un sinvergüenza, ni de que tuve más tiempo por ello para jugar en el Montón toreando a la mula torda que tenía Ramón el panadero.
También de aquella época de niños recuerdo cómo muchas mañanas salíamos Enrique Romero Valdespino, Andrés Chacón mi hermano Rafael y yo, con el Caníbal, un mastín que aquel tenía, a cazar gatos, con algunas piedras en los bolsillos.
Esto era importante porque cuando un gato enarcaba y erizaba lo pelos del lomo y sacaba las uñas, parado, ni el Caníbal, como todos los perros, se atrevía a meterle mano; en cambio si, al recibir una pedrada salía corriendo, era gato muerto. Tal era el miedo que los canes tenían a perder un ojo.
Por lo mucho que nos costó acabar con él, recuerdo especialmente el de D. Ángel Flores Castilla, alcalde de la Villa; un gato negro y lustroso, que en la puerta falsa de Juan El de La Erilla, más de una vez había presentado cara, en la forma descrita, hasta tomar la gatera.
Pero aquella mañana, tras una acertada pedrada de Andrés, se le ocurrió salir corriendo en dirección al garaje del Feo; pero al cuarto salto que dió, en la calleja de San Juan, acabó en las fauces de Caníbal.
La lectura de “Los primitivos caminos de Grazalema”, aparte de ilustrarme y ampliar mis conocimientos y traerme el recuerdo de cuando Luis Ruiz, con mi sobrino Gabriel, ponían discos a aquellos que se los solicitaban, en la puerta de Mario, siendo niños, por el módico precio de veinticinco o cincuenta céntimos, uno o dos reales de los de entonces, me trajeron a la cabeza muchas cosas, gratas o desagradables, pero siempre emotivas.
Empezando, destacándola, por la cita de Lady Tenison, de 1.851, describiendo la subida a caballo al Puerto del Boyar, interrumpida por la lluvia que de pronto, comenzó a caer torrencialmente.
Imagino que por aquella época, ya Antonio Dorado y Frasquita, tendrían su Fonda, a la que acudían muchos ingleses.
A los que señó Atanasia El Feo alquilaba sus caballos, para dar paseos como el descrito.
Pero abundando en la torrencialidad de la lluvia grazalemeña, referiré que unas Navidades que pasamos en Grazalema, llovió a cántaros; hasta el punto de que no pudimos salir a la calle a jugar; y los Romero Valdespino, que vivían enfrente, y nosotros no nos pudimos ver sino en la iglesia.
Vamos, que lo de Noé, al lado de aquello, fueron cuatro gotas.
Claro que todos en esos días tuvieron que sacrificarse; así los ganaderos tuvieron que acudir a las fundas de hule negro, para sus sombreros de ala ancha, a sus botas con suela de tachuelas, de becerro vuelto, sus calzonas embreadas y los culeros de zalea, así como la manta ganadera bien abatanada; y por supuesto a soportar aquellos aguaceros, mientras guardaban su ganado, hasta dar con una cueva o un tajo alto que les impidiera mojarse.
Pero lo que de verdad esos días me causó una pena imponente, fue ver a un sinfín de mujeres enlutadas, con la falda hasta los pies, envueltas en sus mantones y cubiertas su cabezas igualmente con pañuelos negros; y niños descalzos o con calzado inadecuado y los pies mojados.
Que llamaban a la campanilla de casa de continuo, para preguntar: ¿Quiere Vd. un conejo? O una perdiz, huevos, o un saco de picón. Terribles tiempos aquellos; sin subsidio de paro, y teniendo que pagar médico y medicinas y el recibo de la luz de la Eléctrica de La Sierra, además de acarrear leña o hacer picón, con semejante tiempo.
De ahí que algunos padres, en tales circunstancias, vieran el cielo abierto, cuando algún ranchero convenía con. ellos, el llevarse a uno de sus hijos a guardar ganado, con la mínima condición de darle casa y comida y tal vez un pequeño sueldo; ya que no era mala cosa en aquellos tiempos, quitarse una boca de encima.
Y más terrible resulta pensar, como añadido a estas negras circunstancias, que esos niños tenían que dejar la escuela sin saber bien leer, escribir y las cuatro reglas.
Por eso hoy alabo y elogio la conducta de aquellos rancheros que al mismo tiempo que las de los suyos, pagaron las clases del “acomodado” al maestro ambulante.
Como aquella situación enternecía el alma, en casa mis padres acudían a remediarla, como podían.
Por eso, de comprar tantos sacos de picón, no solo teníamos la piconera llena, sino dos encima, al no poderlos vaciar en el momento en que los trajeron.
Estando así la cosa, vino un hombre, lloviendo como todos los días, lamento no acordarme de su apodo, a ofrecer otro, mientras comíamos.
Mi padre paciente le explicó la situación; pero con el ánimo de complacerlo, habida cuenta del temporal, le ofreció darle el duro que valía sin tener que dejárnoslo.
Y aquel hombre, con buenas palabras le dijo a mi padre: Yo se lo agradezco D. Manuel pero tengo que decirle que yo no vengo aquí a pedir limosna, sino a vender picón.
Pensando en esto, tengo que admitir cuán diferente sería hoy la dignidad de estos dos interlocutores, con la de otros actuales.
Y eso, por ambas partes me llena de orgullo, al recapacitar que con esas normas a mí me criaron.
Días después de nuevo llamaron al aldabón de la puerta de la entrada; era una abuela que en una capacha de palma traía un pollo precioso.
Como ya estábamos comiendo, y mi padre, para que al menos nos dejaran tranquilos ese tiempo, cerraba la puerta de la calle, fue a abrir él; pero yo maliciosamente le seguí a distancia, pensando en la que le iba a formar al que se hubiera atrevido a llamar.
Por lo visto la abuela tenía un nieto sirviendo, que mi padre tenía de asistente en el Depósito de Recría y Doma de Jerez.
Había venido el soldado de permiso y encargado que la abuela nos trajera ese pollo por lo bien que mi padre lo trataba.
Pero mi padre, tratando de ocultar su mal humor, y quizás porque mi madre le hubiera recomendado al muchacho, le dijo a esta mujer: Que si tenía a su nieto de asistente era porque podía hacerlo; y que por tanto nada tenía que agradecerle; y que aprovechara para llevarse el pollo a su casa, y como quiera que estaba allí el nieto y que se lo comieran ellos.
Pero volviendo a las citas de estos autores, Ruiz y Martínez, en el Correo Mercantil de España y sus Indias del 19 de Noviembre de 1.792, encuentro dos temas que me satisfacen.
.
El primero, que a pesar de encontrarse las carreteras en mal estado, se quejaran de ello los más honrados y celosos hombres del Municipio.
Y el otro que, aún reconociendo que los caminos, eran los peores del Reino, admitía que la Villa contaba con una numerosa arriería.
Y así tuvo que ser por mucho tiempo; hasta que más recientemente, con la aparición de los vehículos a motor, dejaron de utilizarse, para el transporte de mercancías, caballos mulos y burros.
De ahí que en su recuerdo, me apetezca mencionar, los que últimamente utilizaron tales bestias; como los contrabandistas sus fuertes y bien domados caballos, porteando los fardos de tabaco, los rancheros especialmente sus mulos para las faenas agrícolas, tales como la ara, la barcina y la trilla, y el reducido numero de arrieros que, hasta última hora, desde los Areneros, en sus burros, continuó llevando al Pueblo arena, para la construcción de casas o la pavimentación de las calles.
Sin olvidar a los recoveros y recoveras, como La Máxima, que por no existir entonces carriles, tuvieron que seguir acudiendo a los ranchos para proveerlos de tabaco, café, azúcar y arroz, a cambio de huevos y gallinas que ya no ponían.
En el Cerro de la Abejera, donde tantas veces aguardé yo a la torcaces, conocí la Cruz del Contrabandista, recuerdo en hierro forjado, que sus familiares o compañeros, colocaron como recuerdo, en el mismo sitio donde fue abatido por la Guardia Civil.
Cruz que, después que los tractores desbrozaran aquel terreno, dejé de ver, sin saber el camino que tomara.
.
De aquella variada gama de pastillas de tabaco prensado, algunas de cuyas marcas, como El Cubanito, Montecarlo, El Águila, Las Dos Onzas de Oro, a los que denominaban “cuarterones” por pesar 115 gramos, la cuarta parte de una libra, ya lié yo muchos cigarros con el papel de fumar de entonces, casi todos fabricados en Alcoy, como Bambú, Jean, Smoking, o Indio Rosas y Abadie.
Y posteriormente, desde el mismo sitio, con pena, he podido contemplar derruidos muchos de aquellos ranchos que vi en buen estado y habitados. Como el de Juanito el de Bárbara, el Higuerón, o La Parra, y San Roque.
Son tantos los recuerdos que la lectura de los mencionados veintitrés folios, me trajeron a la mente que no puedo evitar pasar a estos otros, algunos de ellos.
A mí de chico me encantaban los burros y montarme en ellos; hasta el punto de recordar algunos de sus nombres, de verlos ir a la Fuente Abajo por agua.
Como el colorao “Perico” de los Valdespino, conducido por El Panete, Fernando; o la burra”Chamarina” de señó Atanasio El Feo, o el negro de Fernando Salas, “Moreno”, sobre cuyo lomo una mañana hasta me quedé dormido mientras comía su pienso en la cuadra. O el mulo de Los Narváez con el soniquete de sus aguaderas, que llevaba Manuel Barea.
Sin venir a cuento quizás, se me viene a la cabeza algo que ya no podemos ver; me refiero al día en que tallaban a los Quintos, cosa previa y obligada a que luego fuesen a servir en cualquiera de los tres Ejércitos.
Acostumbraban a celebrarlo bebiendo de bar en bar, sin ninguna moderación establecida; y cantando canciones a tal efecto compuestas, como aquella que decía:
“ya se van los quintos madre, ya se van los “escogíos”; y se quedan las mocitas con los viejos y los tullías”.
Entonces las calles, desde mucho tiempo atrás, estaban empedradas de distinta forma: con piedras del río; formando en el centro, con piedras de canto y más altas, las regaderas.
Por lo que la primitiva erosión, las torrenciales lluvias después, y el continuo pisar de las numerosas bestias a la postre, habían hecho que su superficie fuese lisa, suave, redondeada y brillante.
Una ventaja notable de aquellas calles, sobre las posteriormente pavimentas, al correr los Toros de la Virgen del Carmen, era que estos no se erosionaban tanto las pezuñas, al deslizarse más fácilmente sobre el piso.
En otro orden de cosas, pero relativa a las carreteras de Grazalema, quiero referirme a la Empresa Castillo de Ronda que, cuando no existía la que desde La Ermita, pasando por la Virgen de Lourdes llega al Pueblo, tenía que dejar los viajeros, en aquel antediluviano autobús, en la Fuente Abajo.
Curiosamente su conductor Enrique Castillo, fue mi primer profesor a la hora de sacar el carnet de conducir.
No quisiera terminar estos folios, de entrañables recuerdos sin alabar como se merece, por la añeja vestimenta, y el tradicional tocado de los jinetes, y el vistoso atalaje de los caballos, el pintoresco cuadro del paisano pintor, Manuel Miranda Rendón.
.

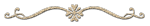















No hay comentarios:
Publicar un comentario